Las enfermedades y la Historia de la Humanidad: las pestes
Una epidemia de Peste Negra
devastó Europa a mediados del siglo XIV. Se conocían varias formas de peste en el mundo
civilizado desde tiempos antiguos. Los historiadores griegos y romanos describieron brotes
repentinos y mortales de una enfermedad epidémica en Constantinopla, en el siglo VI d.C.
donde más de la mitad de la población pudo morir por esta razón. El brote denominado en
la actualidad la peste negra alcanzó Europa desde China en 1348 y se expandió a gran
velocidad por la mayoría de los países. Sus resultados fueron desastrosos.
Los historiadores griegos y romanos describieron brotes
repentinos y mortales de una enfermedad epidémica en Constantinopla, en el siglo VI d.C.
donde más de la mitad de la población pudo morir por esta razón. El brote denominado en
la actualidad la peste negra alcanzó Europa desde China en 1348 y se expandió a gran
velocidad por la mayoría de los países. Sus resultados fueron desastrosos.
 El bacilo de la peste afecta a roedores salvajes y sus
parásitos, en especial a la rata negra y su pulga, Xenopsylla
cheopis. Una rata enferma, portadora del bacilo, puede infectar a la pulga que se
alimenta de su sangre y en determinadas condiciones la pulga puede transmitir la
enfermedad a los seres humanos. Los historiadores modernos piensan que ésta fue la causa
más común de expansión de la enfermedad.
El bacilo de la peste afecta a roedores salvajes y sus
parásitos, en especial a la rata negra y su pulga, Xenopsylla
cheopis. Una rata enferma, portadora del bacilo, puede infectar a la pulga que se
alimenta de su sangre y en determinadas condiciones la pulga puede transmitir la
enfermedad a los seres humanos. Los historiadores modernos piensan que ésta fue la causa
más común de expansión de la enfermedad.
Hay dos formas de peste, dependiendo de su gravedad. La más
importante es la peste bubónica, que
afecta a los ganglios linfáticos y provoca la inflamación de aquellos situados en la
garganta (forúnculos, bubones), axilas y, en especial, en las ingles. Este tipo
fue muy habitual en la baja edad media europea y a principios de la edad moderna. La
mortalidad para los afectados era superior al 75%: la mayor parte moría en la primera
semana tras la aparición de la enfermedad. Aparecía en los meses de verano y solía
alcanzar un pico en septiembre. En Londres y otras grandes ciudades europeas estos meses
eran considerados insalubres y, quien podía 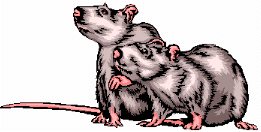 permitírselo, se ausentaba de la ciudad.
permitírselo, se ausentaba de la ciudad.
Pero más mortal era la peste
neumónica, una de las enfermedades más infecciosas y mortales conocidas
por el ser humano. Era frecuente en los meses fríos del invierno, afectaba a los
pulmones y se trasmitía con facilidad, ya que se podía expandir a través de la tos y
los estornudos. Era fatal en un 95% de los casos y sus víctimas morían unos
tres días después de la aparición del brote. Se cree que la peste negra de mediados del
siglo XIV se inició en las estepas de Asia Central y se extendió a China e India. Los
cronistas contemporáneos pensaban que una serie de desastres naturales, como los
terremotos, habían roto el equilibrio ecológico. Es posible que los portadores de la
enfermedad fueran los mercaderes que viajaban desde las regiones afectadas empleando las
habituales rutas de mercado desde Oriente Próximo y el Mediterráneo. Alcanzó
Constantinopla en 1347, y París y la costa sur de Inglaterra en el verano de 1348. Más
tarde se expandió al resto de Europa. El hecho de que continuara en los meses de invierno
así como en el verano sugiere que ambas formas neumónica y bubónica coexistieran,
debido a que la primera aparecía en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, cuando la
gente se agrupaba para calentarse. La velocidad con la que la enfermedad se extendió en
una sociedad  rural en su mayoría y con baja densidad de población según las pautas
modernas, el corto intervalo entre la aparición de la infección y la muerte y la alta
incidencia de mortalidad apuntan hacia un tipo muy virulento de enfermedad. La epidemia
cruzaba las fronteras con facilidad, no sólo entre diferentes países sino también entre
animales y seres humanos. Los observadores notaban la muerte de los animales domésticos,
de los animales de la granja e incluso de los pájaros, afectados por la peste humana en
brotes posteriores. No hay duda de la violencia y del impacto dramático de la peste en
1348-1349. Muchos observadores contemporáneos, incluso con formación y bien
documentados, quedaron impresionados ante la devastación hum ana causada por la
enfermedad, creyeron que casi todos los habitantes de muchos lugares sucumbieron, y que
sólo sobrevivieron unos pocos. Boccaccio, en su prefacio de El
Decamerón, consideraba que murieron 100.000 en su Florencia natal, cantidad que
quizá fuera toda la población de la ciudad. En ese tiempo se estimó incluso un 90% de
mortalidad, pero dichos cálculos se han visto reducidos por las investigaciones modernas,
debido a la escasa fiabilidad de los datos de la época; pese a ello, las cifras aceptadas
hoy por los historiadores siguen siendo elevadas. Se ha mostrado que en las áreas más
afectadas de Europa, más de la mitad de la población pereció. Donde los datos están
completos, como en las ciudades italianas, está claro que las tasas de mortalidad fueron
con frecuencia diez veces más altas de lo habitual, con cientos de habitantes que morían
a diario en las grandes urbes. En otras áreas de Europa, el impacto fue mucho menor
aunque los brotes tardíos de la enfermedad fueron más dañinos. Se piensa que en los
territorios que ocupan los actuales Países Bajos, por ejemplo, la peste negra pasó de
largo, pero tuvieron que sufrirla más tarde. Los coetáneos quedaron desconcertados por
la enfermedad a medida que aumentaba su impacto. Pero hasta comienzos del sigo XX no se
entendió en su integridad y se dispuso de un tratamiento efectivo. Se especuló mucho
sobre la causa del brote. Algunos creían que era responsable la corrupción del aire, con
un invisible pero mortal miasma procedente del suelo y apuntaban que los recientes
terremotos habían liberado vapores insalubres desde las grandes profundidades. Pero las
pestilencias eran comunes en la vida medieval y las viviendas insalubres, los mataderos de
los carniceros y las zanjas hundidas —que siempre preocupaban a las autoridades—
eran muy impopulares cuando amenazaba la peste. Los cuerpos en descomposición de las
víctimas así como sus pertenencias y vestimentas eran temidos en especial. En una
primera forma de guerra bacteriológica, un ejército de apestados intentaba capturar la
fortaleza enemiga catapultando los cadáveres dentro de la ciudad para infectar a los
sitiados. En las áreas urbanas pudientes, los magistrados desarrollaron formas de
enfrentarse con la enfermedad, a pesar de la falta de conocimiento sobre sus verdaderas
causas. Al igual que las normas para mejorar la higiene y el saneamiento, se ordenaron
restricciones del movimiento de la gente y de las mercancías, el aislamiento de los
infectados, o su retirada a hospitales periféricos ('casas de apestados'), enterramientos
improvisados ('foso de pestosos') de las víctimas en cementerios extramuros sobrecargados
y la quema de sus vestimentas. Como se creía que el aire infectado era nocivo, se
utilizaban remedios populares como ramilletes de aromas dulces y la quema de especias e
inciensos en los interiores. En brotes posteriores, tras la introducción de las hierbas
procedentes de las indias exóticas del Nuevo Mundo, se pensó que el consumo de tabaco
era efectivo. En toda Europa la Iglesia y los moralistas en general, opinaron que la peste
negra era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad, y reclamaron una
regeneración moral de la sociedad. Fueron condenados los excesos en la comida y la
bebida, el comportamiento sexual inmoral, los atuendos insinuantes y, con motivo de la
peste, las congregaciones se inclinaron hacia la espiritualidad más exacerbada.
rural en su mayoría y con baja densidad de población según las pautas
modernas, el corto intervalo entre la aparición de la infección y la muerte y la alta
incidencia de mortalidad apuntan hacia un tipo muy virulento de enfermedad. La epidemia
cruzaba las fronteras con facilidad, no sólo entre diferentes países sino también entre
animales y seres humanos. Los observadores notaban la muerte de los animales domésticos,
de los animales de la granja e incluso de los pájaros, afectados por la peste humana en
brotes posteriores. No hay duda de la violencia y del impacto dramático de la peste en
1348-1349. Muchos observadores contemporáneos, incluso con formación y bien
documentados, quedaron impresionados ante la devastación hum ana causada por la
enfermedad, creyeron que casi todos los habitantes de muchos lugares sucumbieron, y que
sólo sobrevivieron unos pocos. Boccaccio, en su prefacio de El
Decamerón, consideraba que murieron 100.000 en su Florencia natal, cantidad que
quizá fuera toda la población de la ciudad. En ese tiempo se estimó incluso un 90% de
mortalidad, pero dichos cálculos se han visto reducidos por las investigaciones modernas,
debido a la escasa fiabilidad de los datos de la época; pese a ello, las cifras aceptadas
hoy por los historiadores siguen siendo elevadas. Se ha mostrado que en las áreas más
afectadas de Europa, más de la mitad de la población pereció. Donde los datos están
completos, como en las ciudades italianas, está claro que las tasas de mortalidad fueron
con frecuencia diez veces más altas de lo habitual, con cientos de habitantes que morían
a diario en las grandes urbes. En otras áreas de Europa, el impacto fue mucho menor
aunque los brotes tardíos de la enfermedad fueron más dañinos. Se piensa que en los
territorios que ocupan los actuales Países Bajos, por ejemplo, la peste negra pasó de
largo, pero tuvieron que sufrirla más tarde. Los coetáneos quedaron desconcertados por
la enfermedad a medida que aumentaba su impacto. Pero hasta comienzos del sigo XX no se
entendió en su integridad y se dispuso de un tratamiento efectivo. Se especuló mucho
sobre la causa del brote. Algunos creían que era responsable la corrupción del aire, con
un invisible pero mortal miasma procedente del suelo y apuntaban que los recientes
terremotos habían liberado vapores insalubres desde las grandes profundidades. Pero las
pestilencias eran comunes en la vida medieval y las viviendas insalubres, los mataderos de
los carniceros y las zanjas hundidas —que siempre preocupaban a las autoridades—
eran muy impopulares cuando amenazaba la peste. Los cuerpos en descomposición de las
víctimas así como sus pertenencias y vestimentas eran temidos en especial. En una
primera forma de guerra bacteriológica, un ejército de apestados intentaba capturar la
fortaleza enemiga catapultando los cadáveres dentro de la ciudad para infectar a los
sitiados. En las áreas urbanas pudientes, los magistrados desarrollaron formas de
enfrentarse con la enfermedad, a pesar de la falta de conocimiento sobre sus verdaderas
causas. Al igual que las normas para mejorar la higiene y el saneamiento, se ordenaron
restricciones del movimiento de la gente y de las mercancías, el aislamiento de los
infectados, o su retirada a hospitales periféricos ('casas de apestados'), enterramientos
improvisados ('foso de pestosos') de las víctimas en cementerios extramuros sobrecargados
y la quema de sus vestimentas. Como se creía que el aire infectado era nocivo, se
utilizaban remedios populares como ramilletes de aromas dulces y la quema de especias e
inciensos en los interiores. En brotes posteriores, tras la introducción de las hierbas
procedentes de las indias exóticas del Nuevo Mundo, se pensó que el consumo de tabaco
era efectivo. En toda Europa la Iglesia y los moralistas en general, opinaron que la peste
negra era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad, y reclamaron una
regeneración moral de la sociedad. Fueron condenados los excesos en la comida y la
bebida, el comportamiento sexual inmoral, los atuendos insinuantes y, con motivo de la
peste, las congregaciones se inclinaron hacia la espiritualidad más exacerbada.
En muchos sitios el ánimo de penitencia fue llevado al extremo. El movimiento flagelador creció en popularidad: los hombres, con los torsos desnudos, se fustigaban con látigos en señal evidente de humildad frente al juicio divino. Debido a que el movimiento ganó adeptos y como funcionaba al margen de la iglesia establecida fue desautorizado por el papado. En respuesta a esta corriente de algunos coetáneos, enfrentados a esta enfermedad impredecible e indiscriminada, donde los virtuosos no eran más inmunes a la muerte repentina que los impíos, fue vivir la vida, o lo que quedaba de ella, al límite. El Decamerón de Boccaccio es una demostración, en forma de serie de historias contadas por supervivientes exilados de la peste en Florencia, cuyos brillantes e impúdicos contenidos son un antídoto al miedo a la muerte inminente. Para aquellos que buscaban una explicación fácil de la expansión de la enfermedad, los culpables eran los habituales proscritos de la sociedad. En muchas zonas, los mendigos y pobres fueron acusados de contaminar al pueblo llano. En aquellas partes de Europa donde los judíos eran tolerados la violencia popular se volvió contra ellos. En diversas zonas del Sacro Imperio Romano Germánico y algunas ciudades suizas hubo masacres de judíos, acusados de envenenar los pozos, crimen que muchos confesaron bajo tortura.
Las consecuencias sociales y económicas de la peste negra han sido muy debatidas por los historiadores. Es probable que justo antes del brote y tras un largo periodo de crecimiento la población medieval de Europa hubiera alcanzado su punto más alto, y una dramática caída en casi todas las regiones tuviera un impacto inmediato. Los excedentes agrícolas desaparecieron, algunas poblaciones disminuyeron hasta desaparecer y varias ciudades perdieron su importancia, mientras que la mayor parte de las tierras marginales permanecieron sin cultivar.
En las décadas siguientes (hubo más brotes devastadores en 1361 y en años posteriores a intervalos irregulares entre los siglos XV y XVI) los salarios se elevaron y los propietarios de la tierra disminuyeron, señal de la dificultad de encontrar arrendatarios y trabajadores cuando el exceso de población se redujo. Para quienes sobrevivieron a esta desastrosa crisis de mortalidad, los salarios fueron más altos y los precios de las alimentos bajaron, en el siglo posterior a la peste negra, como nunca antes de 1348. Los supervivientes se beneficiaron durante un tiempo de las muertes masivas. La peste permaneció endémica cuando no epidémica en Europa durante los siguientes tres siglos y desapareció de forma gradual tras 1670, fecha del último brote en Inglaterra. La mayoría de las naciones occidentales se libraron después de las grandes epidemias, aunque Marsella fue la excepción en 1720. Permaneció, sin embargo, en el Próximo Oriente y Asia, y fue preciso tomar precauciones para frenar su expansión. La frontera ente los Imperios Austro-Húngaro y otomano permaneció como un cordón sanitario, equipado de forma activa cuando aparecía un brote de la enfermedad en el Lejano Oriente. La causa del declive en la incidencia de la peste sigue siendo desconocida. ¿Fue la rata negra reemplazada por la rata parda, y resultó ser una peor transmisora para la pulga? ¿Mejoraron las condiciones de vivienda y las condiciones de vida? ¿Se hicieron los seres humanos, tras siglos de infección, inmunes a ella? Los avances médicos, tan importantes en la eliminación de otras enfermedades fatales en el mundo moderno, parecen haber jugado un papel insignificante en el caso de la peste.