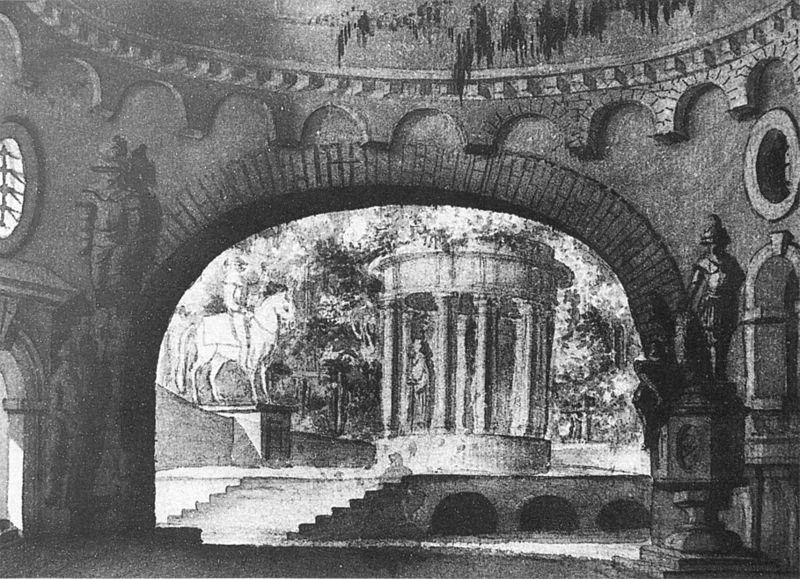|
| Músicos guineanos. Imagen en Wikimedia Commons. Lic. CC. |
LA MÚSICA, ELEMENTO PATRIMONIAL
Entendemos como música el arte de combinar sonidos y silencios en una secuencia temporal siguiendo los principios de la armonía, la melodía y el ritmo. La música sí forma parte de la cultura, ha estado presente en todas las épocas de la historia y está considerada como importante por la mayor parte de las civilizaciones actuales, siendo un fenómeno social de masas en la mayor parte de nuestra planeta. En ella puede aparecer reflejada la manera de sentir y relacionarse de un pueblo en una época determinada, por lo que debe considerarse como parte del patrimonio de una comunidad.
En su nacimiento, la forma de transmisión de la música era únicamente oral. Con el tiempo, aparecieron sistemas para codificar los sonidos y la métrica, pudiendo ser registrada en partituras. Los avances tecnológicos que empezaron a producirse enel siglo XX son los que la han convertido en el fenómeno de masas que es hoy en día.
Las medidas de salvaguardia que aconseja la UNESCO para este tipo de patrimonio pasan por promover la transmisión de los conocimientos y las técnicas en lo que respecta a los espectáculos musicales y la fabricación de instrumentos, así como el estudio, grabación, documentación, catalogación y archivo de estas formas culturales y la potenciación de sus audiencias a través de los medios de comunicación.
Entendemos patrimonio musical como el compuesto por los bienes y composiciones musicales, tanto materiales como inmateriales, que han sido producido por una sociedad a lo largo de la historia y que contribuyen a identificar su cultura. Tanto el de España como el de Andalucía, son de una enorme riqueza. Nos encontramos con dos tipos de bienes:
-Bienes materiales. Serían los instrumentos musicales, las partituras, los libros sobre música, las grabaciones musicales, reproductores de audio, los carteles, los programas de conciertos y, en general, todos los documentos que tengan que ver con la música. También podríamos incluir los recintos en los que la música es interpretada o enseñada.
-Bienes inmateriales. La música es fundamentalmente inmaterial porque tiene una esencia intangible, es percibida por el oído, y aunque se puede transcribir, la música es lo que suena y se oye, lo que se percibe.
Dentro de las 10 representaciones españolas presentes en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cinco poseen contenido musical: El misterio de Elche, la Patum de Berga, el Silbo gomero, el canto de la Sibila y el flamenco.
Básicamente, creemos que hay dos cosas que deben tener un bien musical para ser considerado patrimonio:
- Valor artístico.
- Valor etnográfico.


_-_TIMEA.jpg)